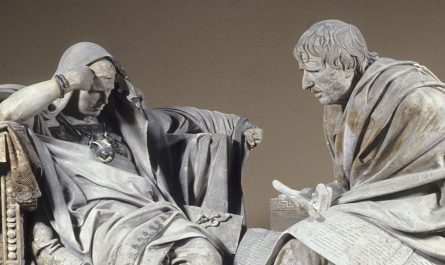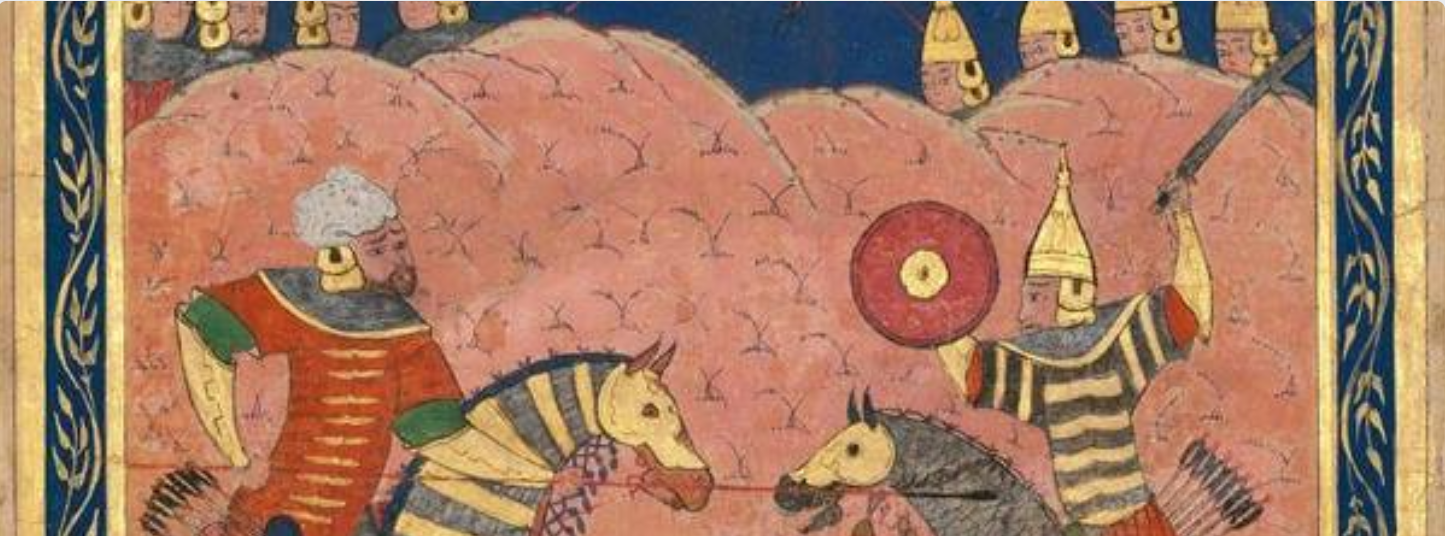La obra escrita por Aristóteles, Poética, es la primer gran crítica de arte en la historia. En ella, el filósofo realiza un análisis tanto estructural como genealógico de los géneros poéticos que se podían encontrar en la Grecia antigua del siglo V A.C.
Aunque de la investigación de todos estos géneros solo nos llegaron dos. Por suerte los más valiosos. El primero la epopeya, en forma de dos breves capítulos.
El segundo género, del cual nos ocuparemos en este artículo, será el de la tragedia griega, mucho más extensa y trabajada, y principalmente un importante legado artístico e inspirador. Es reconocida la pasión que despertaba esta clase poética a lo largo de la historia. Quizás se debe a su popularidad y significación que haya caído en nuestras manos tan relevante estudio del filósofo Estagirita.
La tragedia supondrá para el advenimiento de la civilización occidental una fuente de inspiración que renovará el hálito de la humanidad, desde el renacimiento hasta en la modernidad. Podemos encontrarla en las películas, óperas, novelas, obras teatrales o hasta en modernas concepciones filosóficas.
Si bien no es abiertamente una crítica, poética contiene ciertas discrepancias sobre la concepción filosófica del arte que pensaba Platón, director de la Academia de Atenas y maestro de Aristóteles.
Para Platón todo lo que podemos percibir en el mundo es una copia imperfecta de cosas perfectas, estas últimas somo incapaces percibirlas a través de nuestros sentidos, porque están más allá, fuera de nuestro alcance mundano. Solo podemos percibir, lo contingente, lo transitorio. De aquí viene la expresión de “Amor Platónico”, algo inalcanzable.
Sí las cosas de nuestro mundo son copias de otras, entonces los artistas al inspirarse en estas y realizar su obra estarían produciendo copias, de copias.
Aristóteles tenía otras ideas. No consideró sus estudios solo sobre ideas abstractas, también concibió la investigación desde una perspectiva más práctica. Su tópico comienza en la observación de las polis (ciudad) griega, ámbito propicio de estos estudios donde halló que el interés sobre la poesía, además de una costumbre, era una manifestación natural que la comunidad ejercía.
El filósofo pensaba que el contenido artístico no se reduce a una copia de lo real. El poeta manifiesta un aspecto probable o cercano a la realidad e intenta transmitir una narración de la misma. Es decir, está realizando una producción verosímil o parecida de la realidad, no la intenta reproducir fielmente. Es imitación, no copia.
Pero no nos ocuparemos aquí de cómo está estructurada internamente la tragedia ni de cómo llega a realizarse una composición coherente de esta. Sino que nos centraremos en un gran misterio que dejo Aristóteles en el corazón de este libro…La catarsis.
La manifestación catártica en la tragedia
La idea de la tragedia, como bien su nombre naturalmente nos indica, es provocar un efecto anímico. El nudo se va constituyendo a través de la trama con una sensación de estabilidad, pero cimentada en la inevitabilidad de una catástrofe o desgracia que, llegado el momento, acontece como un hecho disruptivo e instantáneo, conmocionando al espectador y produciéndole, según palabras de Aristóteles, sentimientos de temor o conmiseración.
Un hecho de propiedades disruptivas es por ejemplo cuando hijo se dispone a matar a un padre, un hermano o a un ser querido. El protagonista puede ser consciente o inconsciente de este acto desmedido que acomete, pero desconoce las consecuencias inmediatas o no las concibe correctamente debido a que están mediadas por leyes divinas que lo someten al crimen en un ambiente de ofuscación u oscuridad:
En la tragedia compuesta por Sófocles, el rey tebano Edipo al querer escapar de su destino termina cumpliendo con la horrible premonición del oráculo: Mata a su padre y se casa con su madre.
El acto criminal se evidencia como un hecho censurable e inconcebible para el público que ve (o lee) la obra, pero no es suficientemente fuerte para que se le imprima una valoración moral al personaje por estar constreñido o conmocionado en la inocencia e irreversibilidad de un acto que no es completamente voluntario.
Acaso ¿puede ser alguien inculpado por una acción, por más nefasta y despiadada que sea, si se realizó bajo condiciones forzosas o involuntarias?
La consecuencia de los sentimientos encontrados en el público a través de la obra desemboca en lo que Aristóteles llama: Catarsis, que es la conjunción de el temor y la compasión (purificación) en el alma del espectador.
Aristóteles y el misterio de la purificación
Parece ser una definición breve e inexacta para explicar lo que provoca el género poético más famoso de la Grecia Clásica.
Entonces, ¿Qué es la catarsis? ¿Qué fue para el filósofo este efecto sintomático en el público? ¿será esto por lo que se valoraba la tragedia en la Atenas del siglo V.?
El filósofo no realizo más precisiones por lo que provocó un gran sentimiento de incertidumbre en los expertos tanto de la antigüedad como hasta nuestros días.
Pero es posible investigar alguna señal más certera en otro de sus estudios, Política, específicamente en el modelo de ciudad ideal donde Aristóteles refiere al hecho catártico.
Lo que el filósofo agrega en la composición de la definición catártica es que el sentimiento de purificación se presenta en todos, pero en cada oyente en menor o mayor grado. Continúa en este sentido diciendo que:
“Algunos están dominados por esta forma de agitación, y se usan “melodías” que arrebatan el alma vemos que están afectados por los cantos religiosos como si encontraran en ellos curación”.
“esto mismo tienen forzosamente que experimentarlo los compasivos, los atemorizados y, en general se producirá cierta purificación y alivio acompañado de placer.
A modo de síntesis, la catarsis es una purga acompañada de alivio y placer a través del género trágico, dándose en todo el público, pero en un grado subjetivo y en algunos de ellos conlleva una curación, por lo que se manifiesta un síntoma curativo.
Y es en lo terapéutico al menos por lo que vemos un pequeño haz de luz en el manto de misterio que depositó el filósofo en sus escritos. Dice: sobre las melodías “deben cultivarse con vistas a la educación y a la purificación (Kátharsis)”, aunque vale también para la poética
Tales cosas se pueden traducir en la actualidad como, por ejemplo, cuando las personas están tristes o solitarias y sienten la necesidad de ver una película o escuchar una canción dramática con el objeto de que les produzca una sensación de placer y acompañamiento a causa de la identificación con la trama sea argumental o auditiva.
En algunos casos, y sobre todo en la gente que sufre, estas actitudes funcionan a modo de catalizador de sentimientos tanto negativos como positivos. Es posible sentir la purificación de la negatividad o impulsar la imaginación a sentimientos felices o motivantes que ayuden a sobrellevar las difíciles situaciones acontecidas.
Catarsis, el bien del pueblo.
Aristóteles parece, nos quiere decir, que la purga es un bien de la comunidad, lo que conlleva para el pueblo un bien común a través de los efectos que producen tales obras artísticas. Y así como algunas melodías son buenas para la educación, otras lo son para purgar justamente los sentimientos de piedad y el temor que el público experimento en la trama.
Desde el punto de vista educativo, la tragedia posee la función (aunque no es su razón de ser) de liberar o manejar de forma efectiva las emociones, ya que los espectadores podrán observar en el espectáculo como serán las consecuencias de, por ejemplo, querer escapar del augurio de la sibila o comprender al ver como un héroe clásico es castigado por los dioses, el concepto de la piedad y la importancia que implica honrar a los dioses de la ciudad.
La compasión acontece en el sufrimiento de un otro y la identificación instiga a querer evitar esa dolencia. El temor es lo que hace entrever que hay un daño inminente, un dolor ocasionado por el hecho inevitable y trágico.
Todas estas enseñanzas deben ser canalizadas y comprendidas por los habitantes de las polis, sean aristócratas jornaleros u obreros, porque nadie escapa de su disposición como hombre, ni de su función en la comunidad y mucho menos de la mirada de los dioses.